"Me culpo también por haber dejado que me llevases a una ruina financiera absoluta y deshonrosa. Me acuerdo de una mañana a comienzos de octubre del 92; estaba yo sentado en el bosque ya amarilleante de Bracknell con tu madre. En aquel tiempo yo sabía muy poco de tu verdadera naturaleza. Había estado de sábado a lunes contigo en Oxford. Tú habías estado diez días conmigo en Cromer, jugando al golf. La conversación recayó sobre ti, y tu madre empezó a hablarme de tu carácter. Me habló de tus dos defectos principales, tu vanidad y, según sus palabras, tu «absoluta inconsciencia en materia de dinero». Recuerdo muy bien cómo me reí. No tenía ni idea de que lo primero me llevaría a la cárcel y lo segundo a la quiebra. Pensé que la vanidad era una especie de flor airosa en un hombre joven; en cuanto a la prodigalidad -porque pensé que no se refería más que a la prodigalidad-, las virtudes de la prudencia y el ahorro no estaban ni en mi naturaleza ni en mi estirpe. Pero antes de que nuestra amistad cumpliera un mes más empecé a ver lo que realmente quería decir tu madre. Tu insistencia en una vida de abundancia desenfrenada; tus incesantes peticiones de dinero; tu pretensión de que todos tus placeres los pagara yo, estuviera o no contigo, me pusieron al cabo de un tiempo en serios aprietos pecuniarios, y lo que para mí, al menos, hacía aquellos derroches tan monótonos y faltos de interés, conforme tu persistente ocupación de mi vida se hacía cada vez más fuerte, era que el dinero realmente se gastara poco más que en los placeres de comer, beber y ese tipo de cosas. De vez en cuando es un gozo tener la mesa roja de vino y rosas, pero tú ibas más allá de todo gusto y mesura. Tú exigías sin elegancia y recibías sin gratitud. Diste en pensar que tenías una especie de derecho a vivir a mi costa y con un lujo profuso al que nunca habías estado acostumbrado, y que por eso mismo aguzaba tanto más tus apetitos, y al final si perdías dinero jugando en un casino de Argel te bastaba con telegrafiarme a la mañana siguiente a Londres para que abonase tus pérdidas en tu cuenta del banco, y no volvías a pensar más en el asunto.
Si te digo que entre el otoño de 1892 y la fecha de mi encarcelamiento me gasté contigo y en ti más de 5.000 libras en dinero contante y sonante, letras aparte, te harás una idea de la clase de vida que exigías. ¿Te parece que exagero? Mis gastos ordinarios contigo para un día cualquiera en Londres -en almuerzo, comida, cena, diversiones, coches y demás- sumaban entre 12 y 20 libras, y el gasto semanal, lógicamente proporcionado, oscilaba entre las 80 y las 130 libras. Nuestros tres meses en Goring me costaron (contando, por supuesto, el alquiler) 1.340 libras. He tenido que recorrer paso a paso cada apunte de mi vida con el Receptor de Quiebras. Fue horrible. «La vida llana y alto el pensamiento» era, por supuesto, un ideal que en aquella época no podías apreciar, pero ese despilfarro fue una vergüenza para los dos. Una de las comidas más deliciosas que recuerdo la hicimos Robbie y yo en un cafetillo del Soho, y vino a costar en chelines lo que costaban en libras las comidas que yo te daba. De aquella comida con Robbie salió el primero y mejor de todos mis diálogos. Idea, título, tratamiento, tono, todo salió con un cubierto de tres francos y medio. De las comidas desenfrenadas contigo no queda más que el recuerdo de haber comido demasiado y bebido demasiado. Y el ceder yo a tus demandas era malo para ti. Eso lo sabes ahora. Te hacía a menudo codicioso; a veces no poco desaprensivo; insolente siempre. En demasiadas ocasiones había muy poca alegría, muy poco privilegio en invitarte. Olvidabas, no diré la cortesía formal de dar las gracias, porque las cortesías formales no van bien con una amistad estrecha, sino simplemente la elegancia de la compañía cordial, el encanto de la conversación agradable, el rEpirvóvxaxóP, que decían los griegos, y todas esas delicadezas amables que embellecen la vida, y que son un acompañamiento de la vida como podría ser la música, armonización de las cosas y melodía en los intervalos desabridos o silenciosos. Y aunque pueda parecerte extraño que una persona en la terrible situación en que yo estoy encuentre diferencia entre una infamia y otra, aun así reconozco francamente que la locura de tirar todo ese dinero por ti, y dejarte dilapidar mi fortuna con daño tuyo no menos que mío, para mí y a mis ojos pone en mi quiebra una nota de disipación vulgar que me hace avergonzarme de ella doblemente. Yo estaba hecho para otras cosas.
Pero más que nada me culpo de la total degradación ética en que permití que me sumieras. La base del carácter es la fuerza de voluntad, y la mía se plegó absolutamente a la tuya. Suena grotesco, pero no por ello es menos cierto. Aquellas escenas incesantes que parecían ser casi físicamente necesarias para ti, y en las que tu mente y tu cuerpo se deformaban y te convertías en algo tan terrible de mirar como de escuchar; esa manía espantosa que has heredado de tu padre, la manía de escribir cartas repugnantes y odiosas; esa absoluta falta de control sobre tus emociones que se manifestaba lo mismo en tus largos y rencorosos estados de silencio reconcentrado como en los accesos súbitos de ira casi epiléptica; todas esas cosas, en alusión a las cuales una de las cartas que te escribí, dejada por ti en el Savoy o en otro hotel y por lo tanto presentada ante el Tribunal por el abogado de tu padre, contenía un ruego no exento de patetismo, si en aquel tiempo hubieras sido capaz de ver el patetismo en sus elementos o en su expresión, esas cosas, digo, fueron el origen y las causas de mi fatídica rendición a tus demandas cada día mayores. Me agotabas. Era el triunfo de la naturaleza pequeña sobre la grande. Era esa tiranía de los débiles sobre los fuertes que en no sé dónde de una de mis obras describo como «la única tiranía que dura».
Y era inevitable. En toda relación de la vida con otros tiene uno que encontrar algún moyen de viere. En tu caso, había que ceder ante ti o dejarte. No cabía otra alternativa. Por cariño hacia ti, profundo aunque equivocado; por una gran compasión de tus defectos de modo de ser y temperamento; por mi proverbial buen carácter y mi pereza celta; por una aversión artística a las escenas groseras y las palabras feas; por esa incapacidad para el rencor de cualquier clase que en aquel tiempo me caracterizaba; por mi negativa a que me amargasen o afeasen la vida lo que para mí, con la vista realmente puesta en otras cosas, eran meras minucias que no valían más de un momento de pensamiento o interés; por esas razones, aunque parezcan tontas, yo cedía siempre. Y el resultado natural era que tus pretensiones, tus ansias de dominio, tus imposiciones fueran cada día más descomedidas. Tu motivo más ruin, tu apetito más bajo, tu pasión más vulgar, eran para ti leyes a las que había que amoldar siempre las vidas de los demás, y a las cuales, llegado el caso, había que sacrificarlas sin escrúpulo."
(Continúa en esta posterior)
(Continúa en esta posterior)
| Tweet |







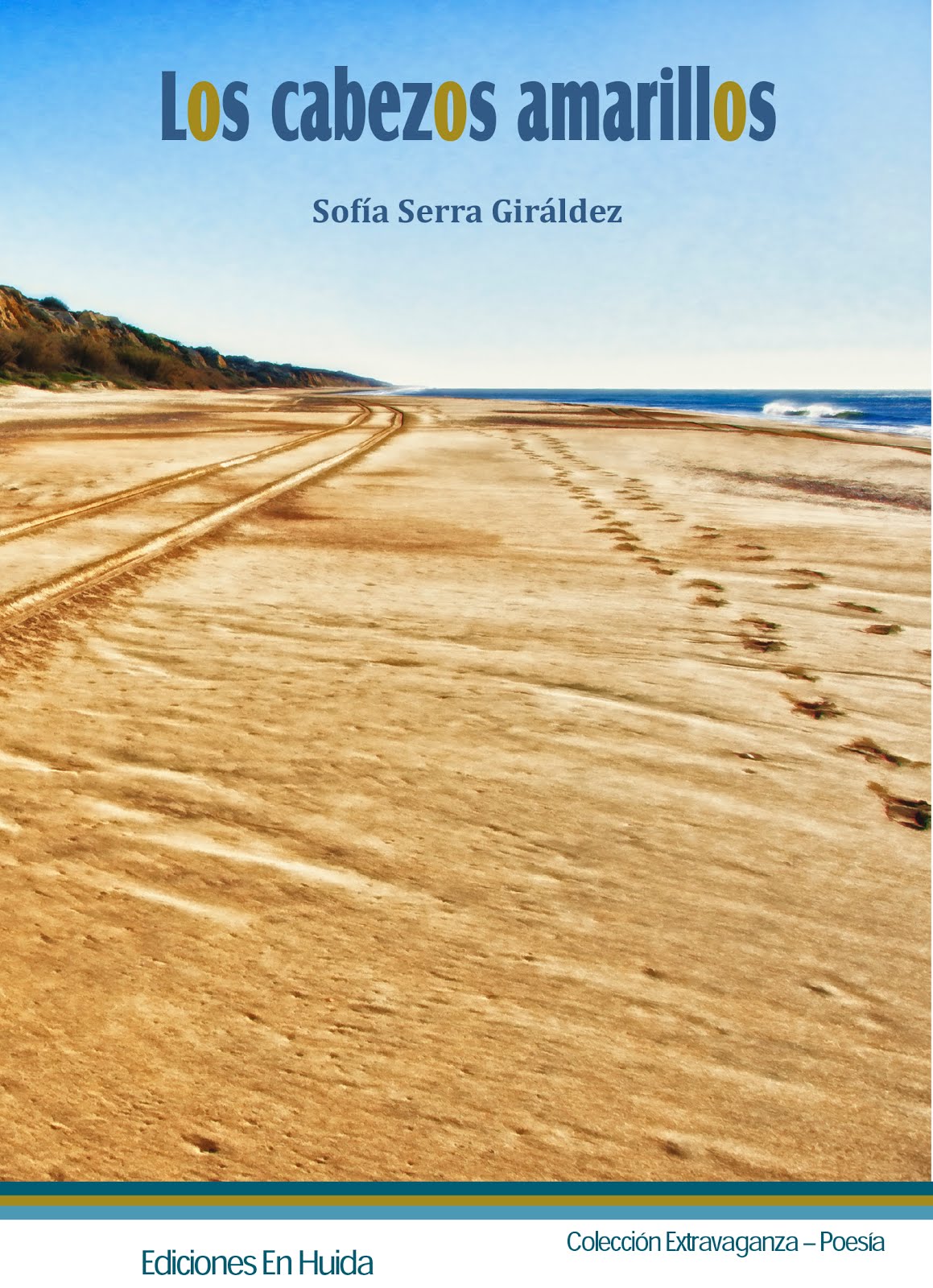


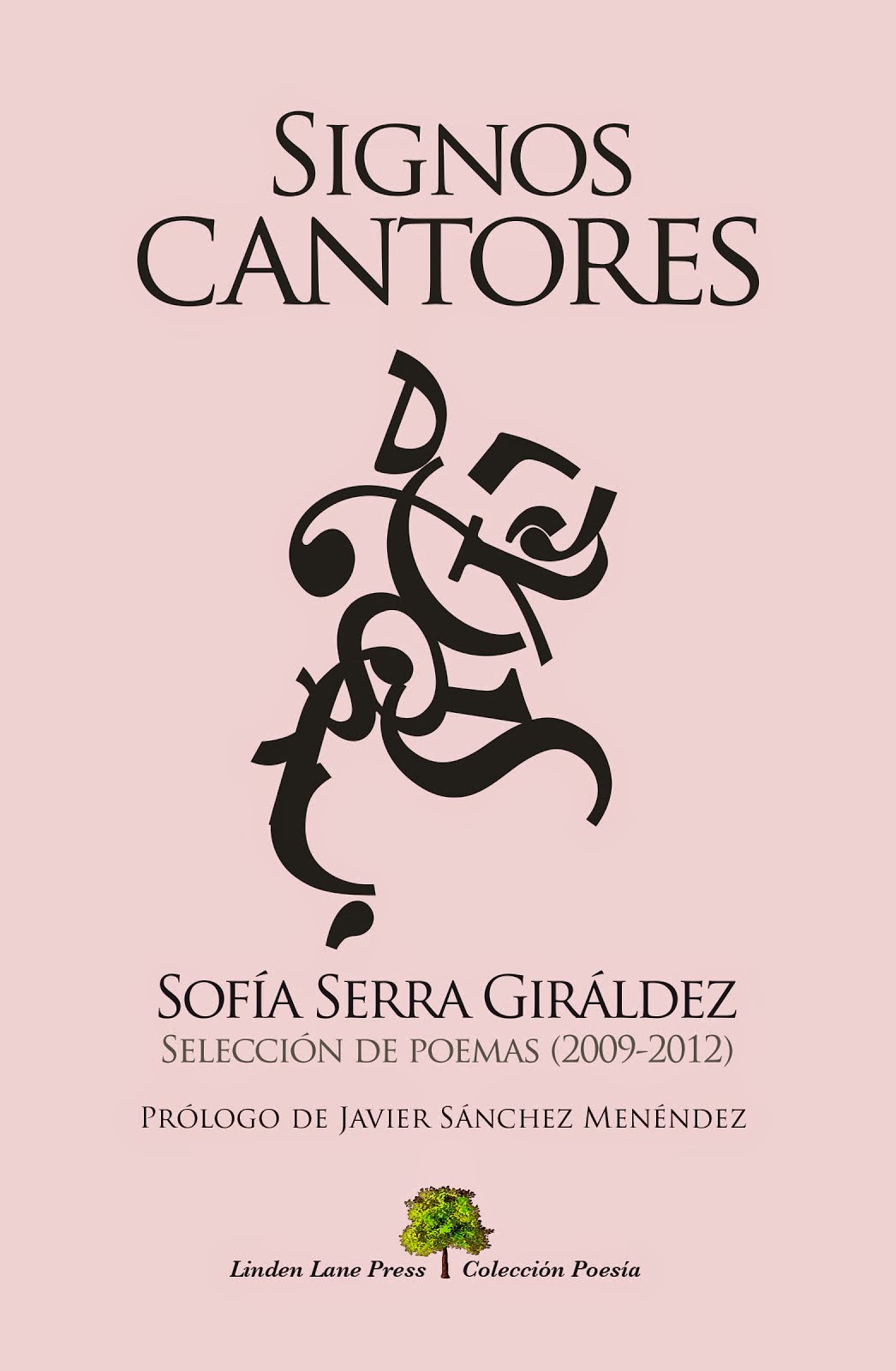
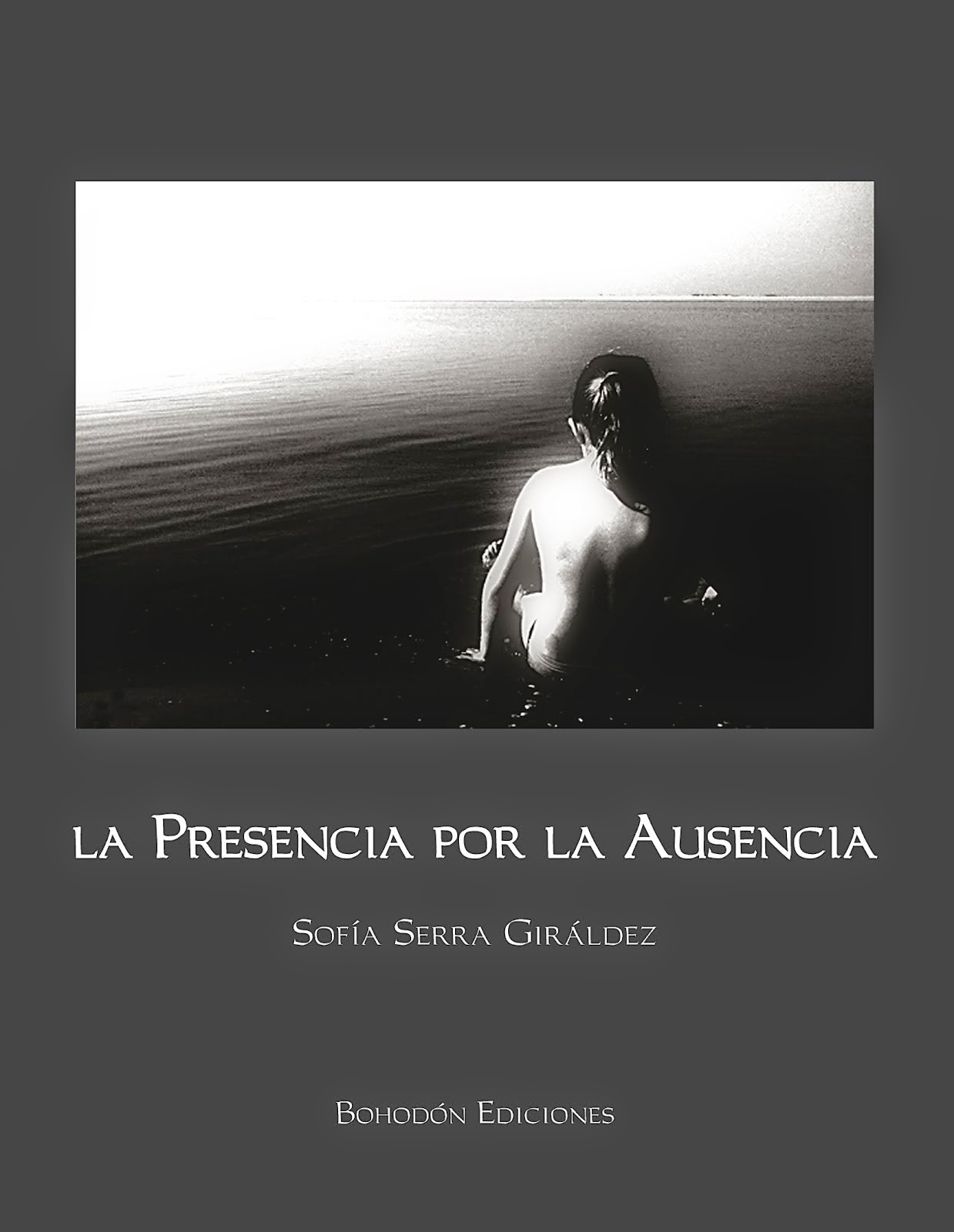


No hay comentarios:
Publicar un comentario